Vivimos sumergidos en un océano de información. Cada día, nuevos datos, mensajes, noticias y contenidos digitales nos rodean como una tormenta constante. Y en medio de esa vorágine, casi sin que lo notemos, las bibliotecas tradicionales —esos lugares tranquilos, casi sagrados, donde muchos descubrimos el placer de leer— están desapareciendo. Lo más preocupante es que esto ocurre incluso en espacios educativos con una sólida trayectoria pedagógica, como en nuestros colegios. Pero lo que se desvanece no es solo una sala con estanterías repletas de libros. No. Lo que desaparece es un modo de aprender distinto. Un ritmo más lento, más profundo. Un lugar donde pensar, imaginar y encontrarse con ideas que no son gritadas, sino susurradas entre líneas.
El investigador Xavier Nueno, en su ensayo «El arte del saber ligero. Una breve historia del exceso de información» (E. Siruela, 2024), aborda esta situación. Señala una verdad incómoda: vivimos en una cultura que ya no sabe qué hacer con todo lo que genera. Por un lado, queremos conservarlo todo, como si cada hoja fuese un pequeño tesoro. Por otro lado, nos vemos desbordados, sin espacio físico ni mental para tanto. Y así, las bibliotecas —que deberían ser refugios del saber— corren también el riesgo de volverse simples trasteros saturados.
Y, claro, esta tensión también ha llegado a las aulas. Nuestros colegios, fieles al espíritu de Don Bosco, siempre defendieron una educación integral, donde el saber, los valores y la lectura caminaban de la mano. Durante años, sus bibliotecas fueron lugares vivos: puntos de encuentro entre la curiosidad juvenil y la sabiduría acumulada. Pero hoy… muchas han sido cerradas o transformadas en despachos o salas con ordenadores. Algunas ni siquiera se reconocen ya como bibliotecas.
Una de las causas más evidentes es la fuerza arrolladora de lo digital. Plataformas online, acceso instantáneo, eficiencia. Todo al alcance de un clic. Suena bien, ¿no? Pero lo que a veces no se dice es lo que perdemos en el camino: ese lugar con una lectura que invita a detenerse, a pensar, a conectar en silencio con una idea. Ese momento de subrayar un pasaje, de volver a una página que nos impresionó. Esa intimidad con el libro, tan difícil de replicar en una pantalla.
Además, muchas veces se toman decisiones pragmáticas. Se cierran bibliotecas por falta de espacio, por ahorrar costes, por priorizar lo urgente. Pero pocas veces se piensa en lo que eso significa a largo plazo. Es curioso cómo nos emocionamos al imaginar la biblioteca de Alejandría, cómo celebramos cada vez que aparece un manuscrito perdido… y, sin embargo, dejamos morir nuestras pequeñas bibliotecas escolares sin apenas alzar la voz.
Y no es una exageración. Basta un ejemplo cercano. Tal vez ya te ha pasado: decides donar libros, con la esperanza de que alguien más los lea, los cuide, los disfrute. Pero te encuentras con una respuesta seca: «No, gracias. Ya no caben más». Hay demasiados. No hay sitio. Y entonces los ves, allí, en el contenedor de papel, esperando su final. Como si fueran trastos viejos. Libros con historia, con alma, tratados como basura. Es una escena dolorosa… porque muestra una sociedad que empieza a ver el conocimiento como algo prescindible.
El mundo, simplemente, se ha quedado pequeño para tanto contenido. Según algunos estudios, el 90% de toda la información que ha existido se ha generado en las últimas décadas. Las bibliotecas están a reventar, ya no tienen sitio para colecciones privadas, y las viejas librerías apenas pagan unos céntimos por ejemplares que antes eran valorados como joyas.
Y aquí conviene recordar también algo esencial: cada libro, además de su contenido, es también un objeto de memoria. Un fragmento del patrimonio documental que da testimonio de una época, una visión del mundo, una sensibilidad. Incluso un insignificante manual escolar o un libro de lectura antiguo puede contarnos cómo pensábamos, cómo enseñábamos, cómo éramos. Tirar un libro no es solo desechar letras impresas. Es renunciar a una parte de nuestra historia no escrita.
Los investigadores proponen, entonces, un concepto muy sugerente: la “ligereza sabia”. No se trata de acumular sin más. Se trata de elegir con criterio, de conservar solo lo esencial. De dar sentido a cada libro que se guarda. En lugar de convertir nuestras bibliotecas en depósitos estáticos, deberíamos pensarlas como espacios curados, vivos, cuidadosamente seleccionados. Como jardines donde cada ejemplar florezca y tenga un propósito.
Y en este sentido, nuestros centros educativos tienen una responsabilidad hermosa, pero también urgente. Con una rica tradición pedagógica, humanista y profundamente espiritual, no pueden ser cómplices de este abandono cultural. Están llamados a ser guardianes del conocimiento, no testigos de su desaparición. Renovar, cuidar y reinventar sus bibliotecas no es un gesto nostálgico: es un compromiso con el futuro. Con los jóvenes. Con la educación que transforma.
Porque en un mundo saturado de pantallas y ruido, abrir un libro —uno de verdad, con páginas que huelen a tinta y a conocimiento— puede ser un acto casi revolucionario. O, al menos, una forma sutil de resistir al olvido.




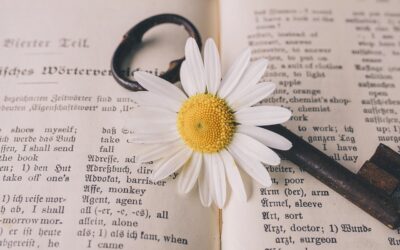
0 comentarios