Hace unos meses me llegó la noticia siguiente: un señor de unos sesenta años había dirigido una protesta oficial a la administración de su país para quejarse de la discriminación de la que se sentía objeto, pues su documento de identidad señalaba que tenía 60 años, y para él era algo inaceptable que la fecha de nacimiento le marque de por vida, ya que él se sentía un niño de diez años, y veía terriblemente injusto que se le considerara un adulto de la edad que le correspondía según fecha de nacimiento. (Que conste que no es una broma).
Hace unos años esto hubiera despertado la irrisión general, y no hubiera pasado de ser una anécdota. Lo que resulta grave es que hoy día muchos le darían la razón. Porque no es un caso aislado. En la actualidad mucha gente se siente oprimida por lo que siempre ha sido considerado como datos objetivos de identidad, como la edad, el sexo, la biología. Digamos que esos pequeños detalles son empequeñecidos ante la afirmación contundente de la voluntad del individuo, que construye la realidad. Poco importan los detalles: lo importante es “lo que yo siento”.
En este orden de cosas, hace pocos días apareció en la prensa la noticia de que la Federación Mundial de Rugby había concluido que los hombres trans no podían jugar en el mismo equipo que las chicas -las de los cromosomas XX- porque “era un hecho científicamente probado que los hombres trans tenían una constitución física que les ponía en superioridad respecto a las chicas biológicas”. Esta declaración perogrullesca fue seguida de una avalancha de protestas y acusaciones de “Transfobia”(*).
Las dos noticias tienen un origen común: parten de la afirmación de que la realidad no es sino la interpretación que el sujeto hace de ella. Los cromosomas, la edad, la biología, anatomía, genética, fisiología… son cuestiones menores. Lo que importa es la palabra: “lo que yo digo, lo que yo siento”.
El terraplanismo, se sitúa en esa misma perspectiva. Esta propuesta hace tabla rasa de todo el conocimiento construido durante quinientos años por la civilización occidental. Las leyes de Newton; la mecánica de fluidos; las comunicaciones satelitales, todo esto no cuenta. Sólo cuenta lo que yo quiero admitir como real.
A la humanidad le costó siglos salir del mito para llegar a la racionalidad del logos y a las explicaciones científicas de los fenómenos naturales. Esta corriente abandona el logos y se refugia en el mito deshaciendo el camino de siglos y volviendo a las cavernas.
Otra versión, esta vez mucho más reciente y peligrosa, es el negacionismo ante la pandemia. Ni las muertes, ni las noticias de hospitales colapsados, ni el conocimiento de casos cercanos, ni el hecho que medio mundo esté en situación de emergencia, cuenta para estos iluminados. No quieren saber nada de los hechos, y reivindican un ejercicio de la libertad que no quiere admitir la existencia de una pandemia. Solo cuenta lo que a mi me apetece hacer en este momento. Y lo que me inspira la horda aulladora.
Estas actitudes tienen en común la afirmación del individuo como elemento único de la realidad y el desprecio de toda objetividad basada en los hechos. Éstos no cuentan. La única verdad que existe es la mía, y cualquier intento de presentar la realidad objetiva será tratado como de ataque inaceptable e injusto. La consecuencia de todo esto es que, si uno niega los datos y el conocimiento objetivo sin aportar como alternativa más que mi real voluntad, y es únicamente el sujeto quien decide lo que es verdadero, tenemos un problema porque, con esta gente resultará imposible ponerse de acuerdo en nada.
El desafío que plantea esta pandemia de estupidez a quienes nos dedicamos a la educación es enorme: educar en el pensamiento crítico es algo fundamental en este mundo donde la racionalidad se pone en duda y no existen más verdades que las de mi propia conveniencia. Para los educadores cristianos no hay verdad más evidente que la del dolor de tantas víctimas de este sistema injusto, y hemos de poner en guardia contra la regresión al individualismo feroz, el cual paradójicamente termina alimentando sistemas totalitarios que unen a sus miembros por la emociones negativas e irracionales ante un enemigo común que suelen ser los colectivos de personas diferentes, los pobres y los perdedores.
Porque el dolor existe, y la gran verdad para los cristianos es que solo justificaremos nuestra vida si sabemos compartirlo y aliviarlo.
(*) No hago aquí alusión a quienes sufren disforia de género, sino a las premisas de la ideología de género, que hace de cualquier persona un disfórico de hecho.

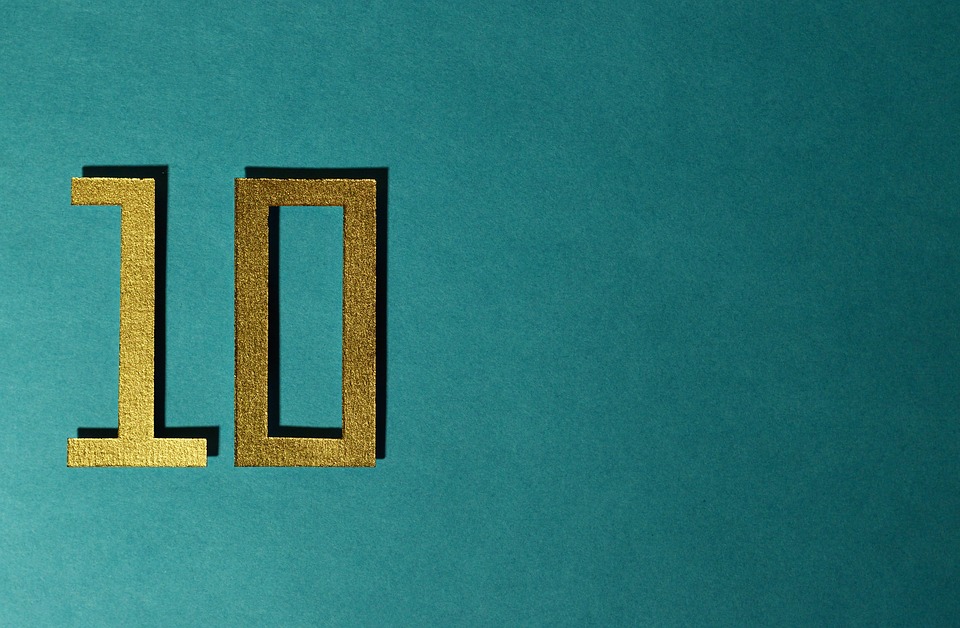



Me gusta mucho este enfoque porque está cargado de audacia y sagacidad. Tiene una visión muy acertada de un tema que nos está invadiendo a toda la sociedad occidental, cargado de prejuicios, donde se mezclan muchas cosas en un totum revolutum difuso y carente de rigor que termina por llenar todo de falsas etiquetas. Porque poner el “lo que yo siento” por encima de todo no hará un mundo más humano, como podría parecer a priori, sino todo lo contrario, y puede que éste sea uno de los problemas que nos dirige hacia la decadencia como civilización. Gracias de nuevo, Miguel, por dar forma y letra a ideas que nos rondan a muchos pero que quizás no sabemos definir tan bien como tú.
¡Una luz en la oscuridad! Totalmente de acuerdo, Miguel.