Salesianos en la Guerra Civil
LÁGRIMAS DE UN LUCHADOR
El Catorce de Abril de 1931 –en frase feliz de De la Cierva– resultó demasiado fácil, demasiado inocente; fue una inmensa sorpresa para los propios vencedores, que sólo triunfaron porque su propio miedo, su propia desesperación, fue simplemente menor que el abandono suicida de sus adversarios.
De todas maneras, el mes de mayo de ese año avanzó con demasiadas destrucciones y demasiadas ruinas en Madrid.
Ya el día 10 de mayo una exaltada multitud había reaccionado contra un acto monárquico –quizás provocativo–, celebrado en su círculo de la calle madrileña de Alcalá. Tras las consabidas bofetadas, algunos grupos trataron de asaltar el diario monárquico ABC, frente al que, innecesariamente, había corrido ya la primera sangre de la República.
Después, sin reparos y sin las indulgencias del presidente del gobierno Maura, que se debatía, como todo su gobierno, entre la inacción y la inactividad, desbocados e incontrolados, se dedicaron a incendiar templos por toda España.
Llegó la hora de la inyección.
Felipe Rinaldi, hundido en su sillón, comenzaba a sentir un nudo en la garganta al ver las llamitas azules con que ardía el alcohol. Pensó en los salesianos de España, pensó en los salesianos de Madrid, en lo que toda una generación ha llamado la quema de los conventos. Entonces, allí, en Valdocco y en Turín, se daba cuenta de que era como si estuvieran quemando algo suyo, su tercer brazo, un trozo de su alma. No sólo era asistir a la muerte de unos centilitros de alcohol, era ver arder sus esperanzas en Madrid, los dos colegios de La Ventilla y Villaamil
Y el enfermero sonreía cortés y complaciente.
– Don Felipe, la inyección…, ya, en un santiamén.
Y él decía que era mejor esperar, aunque no sabía muy bien qué era lo que debía esperar.
Un grupo de muchachos decidía que, de momento, era mejor que fueran encendiendo la hoguera en el espacio que quedaba en medio de las mesas, para que todos pudiera verla bien. Y, un momento después, todo el barrio contemplaba cómo las llamas estallaban –porque los chavalotes habían echado gasolina sobre los reclinatorios allí amontonados– y todos, todos, lanzaban un ¡ooohhh! de satisfacción.
– Las hogueras son realmente hermosas.
– Qué danza más bella es ésta de las llamas.
Y todos –incontrolados, controlados, hasta invitados– esperaban y se preguntaban si habían encendido las hogueras sólo porque eran hermosas, ¡caramba!, o si realmente iban a quemar algo o a alguien en ellas. Nadie conocía muy bien la respuesta, pero todos miraban las llamas como hipnotizados. Sólo los salesianos de Estrecho, con García de Vinuesa a la cabeza, sabían que realmente algo muy importante se había querido quemar en esas hogueras: la vida de Francisca Sánchez, Teresa Soto, Luisa Sanmartín, Julia Fernández, Ángeles Oliveros, Eugenia Sánchez, Áurea Montenegro, Josefa Rufas, María Miralles, Ana María Martí, Nieves López, Juana Vicente y Francia Muñoz.
También Felipe Rinaldi sabía que, al arder los colegios de La Ventilla y Villaamil querían quemar la vida de los salesianos. Todo olía a homicidio y lloró.
Se creía firme e intentó levantarse. Sin embargo, el amago de la muerte, allí, acodada, su roce, su simple esperanza, le hizo temblar las piernas, quedándose recostado sobre el sillón. Era el 5 de diciembre de 1931.
OSSORIO Y GALLARDO, MANO AMIGA
Al Congreso de Diputados llegaba el proyecto de constitución republicana.
– El Estado español no tiene religión oficial (artículo 3ª).
– Todas las confesiones religiosas serán consideradas sometidas a las leyes generales del país. […] El Estado disolverá todas las órdenes religiosas y nacionalizará sus bienes (art. 24).
Antonio Pildáin, canónigo y diputado, era grande, grave y digno. Un enorme predicador que confesaba a media Vitoria. Tenía los ojos abultados del poco dormir.
– Señor Presidente, a mí no me incumbe el deber de hacer constar que, según la doctrina católica, ante una ley injusta caben estas tres proposiciones, perfectamente lícitas: primera, la de la resistencia pasiva; segunda, la de la resistencia activa legal, y tercera, la de la resistencia activa a mano armada.
Fue una especia de bomba.
Unos pataleaban, otros se iban de la sala, otros, a hacer gárgaras.
El Presidente agitaba la campanilla reclamando orden.
Cargado de experiencias se levantó, según “El Socialista”, el más voluminoso católico del orbe, Ossorio y Gallardo.
Ossorio era impresionante, papalicio, solemne, cordial y excesivo, con la elegancia brutal del caballo y la alegría triste del nacido en Lavapiés.
Quiso conciliar y encajar las bravatas del cardenal Segura, del obispo Múgica, de la minoría católica en el Parlamento y las amenazas de Pildáin, en vano.
Pero, además, quiso traer consigo al Congreso las voces de la chiquillería de las calles de Fuencarral y Hortaleza, de Argumosa y San Lorenzo, de Guzmán el Bueno y Alberto Aguilera, para decir:
– Pero, además, el que habla nació en el Lavapiés, es diputado por Madrid, ha sido concejal por su ciudad y sabe que hay 20.000 niños sin escuela, según las publicaciones oficiales del Ayuntamiento. ¿Cómo va a advertir esta alegre improvisación, conque se va a suprimir a los salesianos, a los escolapios, a los hermanos de la doctrina cristiana, a cuenta de que tuercen la mente y la conciencia de los niños, a la mayor parte de los cuales sólo enseñar a leer, a escribir y las reglas fundamentales de la aritmética?
Ossorio y Gallardo, el crecedero Ossorio, con algo de cordial y lúcido elefante humano de ese bazar que era Madrid y que él conocía tan bien, culminaba la defensa de los religiosos, defendiendo a los salesianos, escolapios y lasalianos.
Nada de conceptos ni metáforas, sino a través de personas que vivían y le vivían.
No pudo ser.
El artículo se aprobó.
Los salesianos cambiaron sus agujas de marear. Y siguieron su proyecto educativo bajo la Mutua Escolar Cervantes, integrada por católicos seglares netos, en su mayoría antiguos alumnos.
En el bazar salvaje del Congreso de Diputados de 1931, los salesianos encontraron la mano gruesa y delicada, la mano amiga de Ossorio y Gallardo, mano de cardenal laico y gordo de la religión de la vida.
UN SANTO DESPLEGABLE
Don Bosco, San Juan Bosco hoy, era un santo tercerón y humilde, es decir, era sólo beato, no venía naturalmente en ningún Año Cristiano, aunque los chiquillos de los salesianos lo buscaran en todos los almanaques, siendo como era el treinta y uno de enero, día único y universal de su muerte, y quedaba sepultado bajo los nombres de Juan Bautista, Juan Evangelista y otros Juanes.
Sólo en las iglesias de los salesianos, sólo en el mundo de sus casas sabían quién era don Bosco, santo universal y dinámico, y no lo confundieron con otros, y Antonio Castilla, Alejandro Battaini, Pedro Olivazzo, Antonio Torm, Joaquín Urgellés y otros cientos, madrugaba para decir una misa particular, en su día particular, con un público particular, porque Don Bosco todavía estaba en un Cielo particular.
Pero en la Pascua de 1934, Pío XI, el papa que aprobaba, con claridad, poder militar en los sindicatos, declaraba santo a Don Bosco.
El rostro del momento católico fue don Bosco y el modelo de su heroísmo se puso de moda.
Doscientas mil personas tomaron la plaza de san Pedro en Roma.
El latín del papa fue apacible, sobre el despertar de tantos jóvenes, como si fuese el latín de una boda.
Pío XI dibujó signos, con un conocimiento intensivo del lugar y del acto.
Don Bosco, el nuevo santo, era un santo desplegable: más estatura –a pesar de su 1,62 cm.–, más inteligencia, más cultura, más adhesiones: llegaba a tener una Congregación de salesianos, otra de salesianas, otros movimientos ingentes de seglares con su espíritu.
Chicos y garzones de la Ronda, de Carabanchel, de Estrecho, del Paseo, giraban y giraban dentro de canciones, fuertes y vertiginosas peonzas juveniles, degradados de viajes y de resacas, en la plaza de san Pedro.
– Su concierto han entonado / las campanas clamorosas / al que vemos hoy coronado / de laureles y de rosas.
– Como que es el mejor santo.
– Es el nuestro. Don Bosco es nuestro.
– Fíjate en todos los santos de la plaza de san Pedro. Todos tienen señales de haber tardado en serlo.
– Es que eso del Abogado del Diablo.
– Don Bosco ha tardado 46 años. Es decir, poco tiempo.
– San Ignacio tardó 65, san Vicente de Paúl, 77, San Francisco de Sales, 43.
– ¿Y eso es malo?
– Políticamente, no sé. Prácticamente, es malo.
Así transcurrían las discusiones de los chicos en la plaza, un barullo, ya se ha dicho, de cardenales, salesianos, chicos, jóvenes, viejos, menos viejos. Hasta que Pío XI, flotante y mareante, por sobre la multitud afirmaba:
– Declaramos, por virtud apostólica «santo», bienaventurado a Juan Bosco Occhiena, para toda la Iglesia de Dios.
OBISPO, EL DIRECTOR DE RONDA DE ATOCHA
Tenemos que dar constancia histórica de que la mañana del domingo 27 de octubre de 1935, en la catedral de Madrid, recibía la consagración episcopal don Marcelino Olaechea, director de Salesianos–Atocha.
De obispo consagrante figuraba el inefable nuncio Tedeschini, asistido de Eijo y Garay, obispo de Madrid y de Lauzurica, obispo auxiliar de Valencia.
Eijo y Garay, que llevaba de la mano a Olaechea, dijo.
– Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia Católica pide que a este presbítero aquí presente lo elevéis al cargo del episcopado.
– ¿Tenéis mandato apostólico?
– Lo tenemos.
La catedral de san Isidro era un bisbiseo de labios, un silencioso compañerismo de amigos, del que nadie se sentía exiliado, una rueda de cabecitas rapadas de chiquillos de Lavapiés, la mejor versión visible y verificable de las ruedas con que representaban ya a san Juan Bosco.
– El Sumo Pontífice, presbítero de los presbíteros y prelado de los prelados, ha elegido al Excelentísimo y Reverendísimo señor don Marcelino Olaechea.
– ¡Deo gratias! ¡Demos gracias a Dios!
Hasta los rapaces sueltos y golfos del Madrid, pimpante y jaranero, de Embajadores y Argumosa, de San Lorenzo o el Gobernador, se amarraban con elegancia a los bancos y cantaban a garganta pelada.
Tedeschini recordaba a Olaechea:
Al obispo le corresponde juzgar, interpretar, consagrar, ordenar, ofrecer, bautizar, confirmar.
La imposición de manos culminaba la ordenación del nuevo obispo.
Los coros entonaban el Te Deum, los aleluyas de dar gracias a Dios.
Hasta el serísimo Tomás Urquijo y Aguirre y la dignísima Piedad Izaguirre, su esposa, y padrinos de la ceremonia, se quebraron de emociones.
A don Tomás, el fundador del Banco de Vizcaya y la locomotora de otras mil empresas vascas, los obrerillos y aprendices de Madrid le robaron el corazón. Ya no tenía disculpa y pensó fundar en Deusto algo parecido a lo de Salesianos–Atocha.
La ceremonia tuvo un tono, un clima siempre, de la muchachada sin rostro, la de los reinos del hambre y la suciedad. Hijos naturales de un Madrid hecho polvo y sin horizontes –año 1935– estaban allí, acompañaban al primer obispo salesiano en España. Tan desamparados de gramática, que sólo escribían pintadas, y de catecismo, que sólo garabateaban, a mala pena, la señal de la cruz, si el ojo del salesiano tutor les caía encima.
Marcelino Olaechea Loizaga se convertía en una imagen rompiente en la que todo el mundo quería invertir, un confalonero de futuro, que sabrá recabar afectos y respetos hasta en proyectos y formaciones opuestas.
LE LEVANTO LA TAPA DE LOS SESOS
El 19 de julio de 1936 era domingo.
A muchos madrileños se les había puesto la voz ronca de tanta confidencia.
– A primera hora de la tarde está previsto un desfile de mosqueteros por la plaza de Lavapiés.
– La suerte está echada.
– La anarquía se está adueñando de la calle.
Los salesianos de la Ronda habían previsto los hechos. Sólo quedaban en casa 20 alumnos.
Se respiraba aire de desbandada general.
El salesiano Francoy miró dos veces al director, Ramón Goicoechea, para asegurarse de que merecía la pena hablar con él. Goicoechea pasaba por depresiones. Pero su admiración por el vasco le hizo decir.
– Don Ramón, tenemos que marchamos.
– Está todo
– En este momento sólo hay una riqueza y es el tiempo, que no se puede comprar.
De repente, puertas y ventanas ardían. Por la Ronda como por Sebastián Elcano.
Claudio Puyó y Lahoz, brigada de la guardia Civil, activó directamente la liberación de los salesianos y chicos.
Goicoechea sintió la punzada de saber que había que abandonar, quizás desertar, para no volver.
El colegio estaba invadido.
Los últimos salesianos y los 20 chicos pasaban entre las amenazas y provocaciones como por una sauna de popularidad inversa, fatigados y dolidos.
Puyó y Lahoz escoltaba a los salesianos al salir a la Ronda. Un coche lleno de incontrolados le acaparó su atención.
– Señores, ¿adónde van ustedes?
– A recoger armamento.
– Pues, por ahora, este coche queda requisado. Lo necesitamos para un servicio público y de urgencia.
– En marcha.
Salesianos y chicos subieron a él, como en volandas. La incertidumbre lo invadía todo.
Enfilaron hacia la calle de san Bernardo por el Portillo de Embajadores, Puerta de Toledo y Plaza Mayor. El tiroteo callejero arreciaba. El chófer de la camioneta pensaba huir. Puyó, viéndolas venir, le increpó con violencia:
– Como deje usted el volante, le levanto la tapa de los sesos.
En el sexto piso número 13 de la calle san Bernardo, radicaba la pensión Abella. Allá quedaron los últimos salesianos en salir de Atocha y los chicos.
Francoy se levantó para abrazar a Goicoechea, el buen director de los salesianos, pero éste había sucumbido al amor, al miedo y al dolor. Don Ramón había perdido el juicio.
Dentro de los círculos concéntricos de la invasión, los patios del colegio se convirtieron en depósitos de chatarra, el teatro en Cinema la Pasionaria, en Imprenta Lenín la iglesia y otras dependencias en Checa–cárcel.
NO HABLÉIS DE FUTURO
Ciento treinta muchachos se preparaban en Carabanchel para ser salesianos.
Para que cualquier institución funcione, hay que concentrar y apretar sus recursos humanos, descubrir y redescubrir su sabor espeso, su gracia duradera. Ese tiempo agolpado se llama seminario.
El día 19 de julio el pueblo de Carabanchel era un termitero.
Los dieciocho salesianos de la comunidad pensaron seguir los horarios normales, pero se impusieron decisiones mucho más fuertes.
Había estallado la guerra. Grupos de incontrolados penetraban en el centro en busca de armas.
Los incontrolados eran revolucionarios que llevaban la revolución en la cara, en el alma, en el cuerpo, en la biografía. Por su parte, Enrique Saiz, eje de toda aquella colmena, era un santazo, que llevaba la bondad en los ojos, en la sonrisa triste, en la angustia presente.
– Paz para los chicos, les suplicó.
Enrique Saiz era limpio e intrépido.
– Aquí estoy yo en su lugar.
Pero la guerra suele mover a su antojo en el tablero del destino.
Todo pasó deprisa y, por supuesto, diferente de cómo los salesianos lo habían pensado.
El salesiano Juan Castaño se dejó llevar por el corazón y le dijo a un asaltante.
– ¿Por qué hacéis esto con nosotros? Los salesianos somos unos más con los jóvenes obreros.
– El obrero está demasiado explotado, señor.
– Quizás a alguno de vuestros hijos le hemos dado un futuro los salesianos.
– No habléis de futuro –advirtió el asaltante–, porque acaba de llegar el final.
Las turbas invasoras devolvían la mirada con indescriptible frialdad.
Unos ojos inolvidables de dominio, pasión e indiferencia, pusieron en camino a salesianos y muchachada, unos hacia el final anunciado, otros hacia el cercano colegio de Santa Bárbara.
A partir de aquel momento, estaban todos en manos del destino.
Tres meses duró la estancia de los muchachos en Santa Bárbara, encajando sin dificultad su vida a la de los huérfanos de aquel centro.
Radio Madrid envolvía en capa de seda ligera la noticia.
– Los niños del colegio salesiano de Carabanchel Alto han sido trasladados por la Guardia Civil en perfecto orden al colegio de Santa Bárbara, en la misma localidad. Sus padres o familiares pueden pasar a recogerlos.
Todos escucharon dentro de sí por si la sangre se sublevaba, pero sólo la sintieron pulsando con ímpetu en el corazón y la oyeron con fuerza en las sienes.
Cuando oían rumor de pasos y voces alarmadas, los chicos de los salesianos acudían a los recibidores. Podían ser sus padres o familiares.
Fueron saliendo muchos, hasta algún salesiano joven, camuflado entre ellos.
El 4 de noviembre de 1936 los nacionales se apoderaban de Getafe y el día 6 alcanzaban Carabanchel. Veinticuatro horas antes, estos chicos habían sido evacuados a Madrid mismo.
DIEZ COLCHONES, TODO UN DETALLE
Nadie. Nadie se estaba falseando tanto en este clima de pasión como el desapasionado pueblo, desenfrenado a destajo y reivindicativo postizo, el más postizo y recortable de todos.
Doscientos hombres armados condujeron a los 18 salesianos al ayuntamiento de Carabanchel.
Enrique Saiz entrevió la imagen de garzones y jóvenes con el pelo al cero y cartucheras de balas en la cintura, y su meditación desoladora fue que nadie estaba a salvo, que el mal era como un regadío y llegaba a todas partes.
Se volaron todos los puentes de la inteligencia.
Cuatro largos y penitentes días iban a estar los salesianos entre plaza, ayuntamiento y escuela de Carabanchel, paseando su intemperie, su abandono y su silencio.
La guerra, que quedará como un formidable estruendo en mitad del trayecto personal, fue en realidad un pavoroso silencio de un pueblo, de una ciudad, que ya no pensaba, que ya no trabajaba, que ya no creaba.
Del día 19 al 23 de julio de 1936 los salesianos permanecieron expuestos a ese gran silencio, cementerial y obtuso, donde empezaban a pegar gritos por todas partes los cadáveres.
– Ya basta de juegos de niños. Si tiras sobre los curas, dales.
Uno de los descamisados no pudo evitar una sonrisa.
– A ti no te han clavado tres cuchilladas, ¿verdad?
– Ahora pueden caerte más. Hay que marchar a Madrid. Aquí tenéis los días contados.
Pero los mejores aliados de los salesianos han sido siempre los jóvenes.
Por entre aquellas chatarras de muerte, media docena de muchachos les proporcionaban diez colchones para aliviar el aullido y la pena, al menos, por las noches.
Aquí los vigilantes perdieron la sonrisa y se acercaron más al grupo de salesianos para, directos e imparables, decirles:
– No vais a necesitar para nada de los colchones. Dormid sobre la tarima el poco tiempo que os queda de vida.
La atroz experiencia del momento cortaba el hilo de la comunicación con el barrio, interrumpía el renglón de la relación. El idioma cristiano de mil novecientos treinta y seis se transformaba, se envilecía en gritos, en bravatas, en provocación.
De todas maneras, las minuciosas ruedas de la juventud no dejaban de girar ni en estos momentos, a su manera: diez colchones para sus salesianos.
– Diez colchones, ¡qué fineza!
– Todo un detalle, por su parte.
– ¿Quién habrá sido exactamente? Que me lo cargo.
CHICOS CON BOTAS DE SOLDADO
La entrada a la improvisada prisión fue sorprendente: una obra de astucia y cariño, concebida entre antiguos alumnos y la Dirección General de Seguridad.
Tres camionetas se detenían a la puerta, en un silencio suntuoso agravado por el sordo rodar de muchas botas. Los guardias de Asalto venían en fila, encabezados por un teniente.
– Estos frailes que salgan –dijo el teniente–, que les vamos a ajustar las cuentas.
El momento puso un tono de sinceridad a un muchachote que se le escapaba sin querer y al oído de Félix González.
– Don Félix, nos hemos enterado que venían a matarles. Nosotros mismos hemos llamado a los Guardias para que les defendiesen.
– Gracias, chico. Comprendo el peligro en que os habéis metido.
– De ninguna manera queremos ser nosotros responsables de vuestra muerte.
– Venga, a los coches, deprisa.
– Gracias, chico.
Los chicos de los salesianos, convertidos en carceleros, tocaban de cerca la cordada de salesianos presos con afecto contenido y eficiente, pero tenían que ir a la guerra, estaban ya en la guerra, caminando por el largo camino de muerte, que todos los españoles iban a recorrer durante tres años.
Los salesianos subieron a las camionetas y caminaron, blindados por los guardias, a la Dirección General de Seguridad, en la tarde nublada y silenciosa del 23 de julio.
La plaza de Carabanchel era un hervidero.
Enrique Saiz miraba a aquella luz a sus muchachos del suburbio, convertidos en soldados, sus cómplices de excursiones, juegos y rezos muy recientes. Había chicos renegridos, recastados en hambre y miserias, había otros chicos de blancura adolescente cubierta de fusiles, había descamisados en botas de soldado.
– Padre Anás, tenéis que poneros en manos de la embajada.
– Ponerse bajo la protección de Italia es siempre prudente, pero –añadió el padre Anastasio– ¿cuánto tiempo pensáis que nuestra estrella puede brillar?
En aquel momento, voces enfebrecidas llenaron la plaza. Se oyeron estruendos cercanos y lejanos. Carabanchel era un grito.
– Disparad a los coches.
– Que se los llevan.
– No los dejéis escapar.
El teniente, pistola en mano, mandaba arrancar a las camionetas.
– Dejadnos pasar. Tenemos órdenes del Ministerio.
Por fin arrancaban. Con los ojos en sus ojos. Con el corazón en su corazón, heridos de vida, curados de muerte, los salesianos lograban entrar en la Dirección General de Seguridad.
LA AORTA DEL ALMA
– De modo que el asalto puede ser el miércoles.
– El miércoles día 22. ¡Qué haríamos sin vosotros, señora Carmen!
El señor Caellas, salesiano coadjutor, cariñoso y agradecido, coqueteaba, a su manera, con la información de los panaderos del colegio del Paseo de Extremadura.
Ya en mayo de 1936 los salesianos habían tenido que mandar a sus casas a los alumnos por temor a atentados o incidentes de cualquier índole.
La noche del 18 de julio, Críspulo Martín, profesor residente en el colegio, regresaba después de la cena, preocupado, para advertir:
– Desde algunas casas se suministran armas dentro del mismo barrio.
Alejandro Battaini, el director, entornó la conversación que Martín podía hacer peligrosa.
– No pasará de un golpe de Estado rápido e incruento.
La noche del 18 al 19 de julio fue de idas y venidas, de ajetreos e incertidumbres.
Los salesianos subían una y otra vez a las terrazas del colegio para ver Madrid.
– Allí está el Madrid–Madrid.
– El que va del Manzanares al Retiro, de Este a Oeste.
– Unos cuantos kilómetros importantes en densidad, más que en número.
– Sí, sí, allí la inteligencia, la logística, el gobierno.
– Por allí queda Cuatro Caminos, que es la ciudad sagrada de los comunistas.
– Por allá la Ronda de Atocha.
El 19 por la mañana telefonean desde la Ronda para comunicar que una muchedumbre de incontrolados acababa de asaltar el colegio de Estrecho.
Battaini tenía la calidad de alfil blanco de un ajedrez de mármol.
Pocos salesianos encontraremos con tan puntual atención hacia los demás.
– Me preocupa vuestro destino.
Y les va dando un abrazo lleno a cada salesiano.
– José Luis, qué bien te sienta el traje cruzado.
– José Antonio, os espera a los dos la madre de Joaquín y Pepe Rodríguez, en Ferraz.
– Rápidos, rápidos, vosotros al hotel Carmen. Sí, en la calle Fuentes.
Y un abrazo de Battaini, que era más que un abrazo, injertaba a cada salesiano la aorta. La aorta del alma.
El Comité popular del distrito encontró apto el colegio para convertirlo en Hospital de Sangre y lo hizo.
Dormitorios, teatro, aulas, comedores, se transformaron en botiquines, salas de urgencia, quirófanos, salas hospitalarias, torturados todos de heridos, de sótanos, de muertes, adonde la guerra introducía todo un mundo levitante y sobretemporal.
LO QUE DIGA EL COMITÉ
El sol era flojo y los disparos de fusiles llegaban cercanísimos, comunicando a los salesianos de Francos Rodríguez, 5 y 7, que el colegio estaba ocupado.
Alejandro Vicente, el director de los salesianos, le dio la mano al cabecilla de unos cincuenta hombres malencarados. Una mano como de arcilla y cordial, rápida y caliente, salesiana. Se quedó en el vacío y tiesa. Sin respuesta.
Vicente comprendió el rechazo.
– ¿Es usted el que manda aquí, el jefe de los salesianos?
– Yo no soy jefe de nada. Yo soy uno más en las clases, en los juegos.
– ¿Por qué envenenan los caramelos?
– Todo el mundo nos conoce en el barrio. ¿Envenenar?
– Conozco el barrio, les conocemos.
Salesianos y ocupantes se cruzaban las miradas. Cutillas, Hernández, García de Vinuesa, Larrañaga, Alonso, Fernández, Echeverría, hablaban entre ellos para que no se les oyera.
La llegada de dos guardias de Asalto fue providencial.
Los ocupantes, con sus fusiles, miraban con curiosidad e impaciencia aquella llegada. Sin duda querían terminar, fusilar y marcharse.
Mucha chiquillería estaba en torno al colegio.
– Tenemos que llevarles a la Comisaría –dijo un guardia de Asalto.
Si Alejandro Vicente era una gran cabeza, antes que nada, Luis Cutillas era ahora una gran pupila que, obligado por una de aquellas cuadrillas, tenía que acompañarles por el centro en busca de armas.
– A Comisaría –insistió el guardia.
Pasado Estrecho, la comitiva logró alcanzar la calle Juan de Olías, donde estaba la comisaría del distrito. Transcurridas alrededor de cuatro horas de interrogatorios, los guardias de asalto condujeron a los salesianos a la Dirección General y de allí al mundo de la calle.
Mientras, a Luis Cutillas, malograda la búsqueda de armas, le conducían a un Círculo popular de jóvenes, contiguo a la iglesia del colegio, atestado de gentes de todo tipo.
– Ahora vais a pagar los desmanes de octubre del 33.
– Nosotros nos dedicamos a la educación de los chicos del barrio.
– Se hará lo que diga el Comité, atajó el de más autoridad.
Luis Cutillas perdió el habla y la esperanza.
Un muchachote lo miraba desafiante, mientras dejaba caer las palabras con rabia, como gotas de sangre.
– No te muevas, fraile, voy a ver si hago blanco en tu cabeza.
– Se hará lo que diga el Comité, zanjó el más fuerte.
Le procuraron un taxi hasta la estación de metro de Ríos Rosas.
El colegio de los salesianos quedó transformado en cuartel del llamado 5º Regimiento.

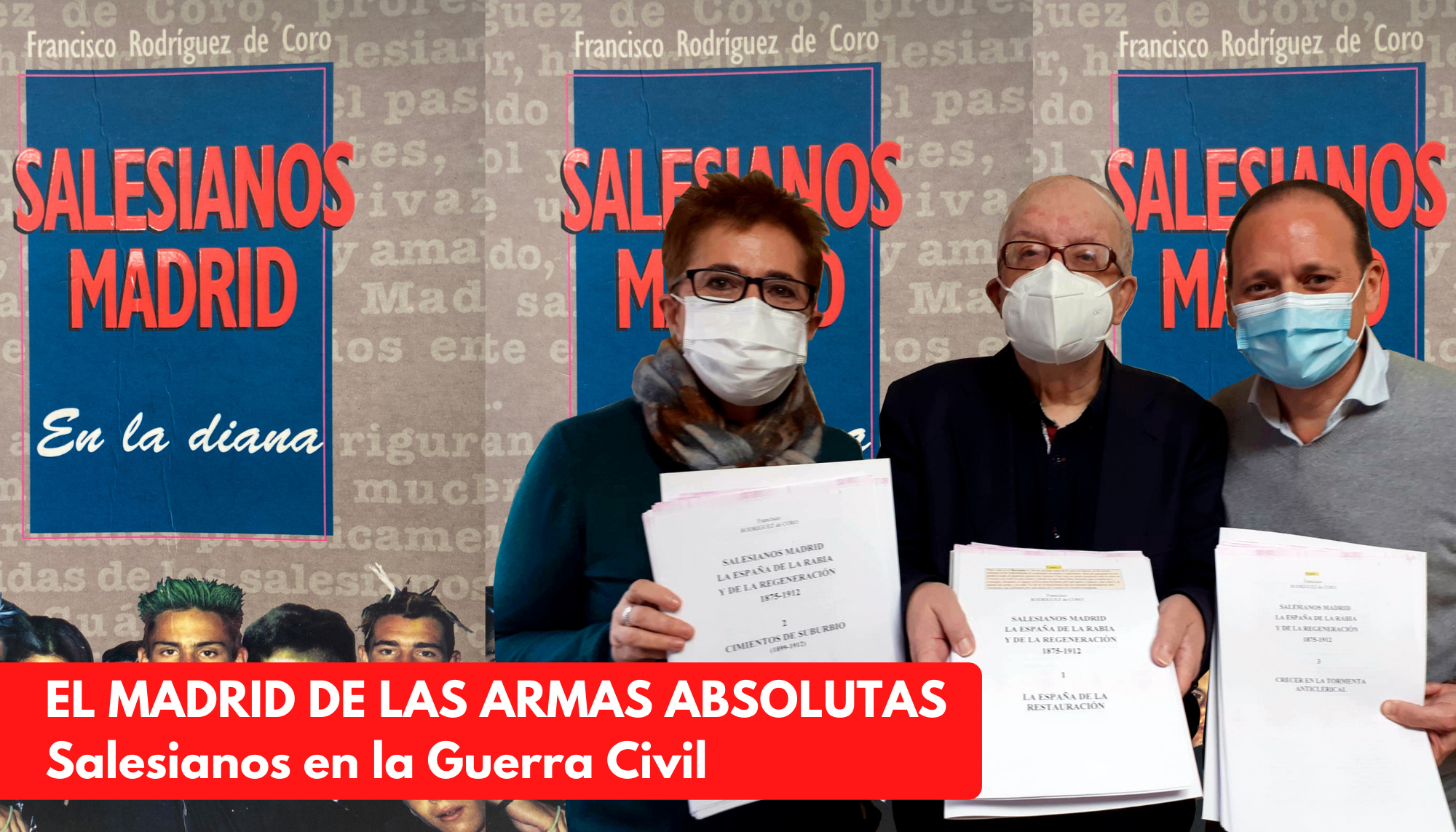



0 comentarios