6:45 de la mañana. Me levanto y me dirijo con toda mi dulzura a la habitación de mi diecisieteañera hija Claudia:
– “Buenos días, princesa, hora de levantarse”. Le doy un beso.
– ”¡Hum, déjame, mamá! ¡Qué pesada!”-me espeta Claudia, mientras se aparta y se esconde bajo las sábanas.
Vale, puedo metabolizarlo. Reconozco que mi hija ya no es aquella niña que se reía con mis cosquillas por la mañana.
Segunda escena del día: Mi quinceañero hijo Lucas se mete en la ducha. Con una música atronadora que ofende mis oídos, se mira en el espejo, se peina y se repeina. Con los pantalones más rotos del armario baja a desayunar. Hablamos de sus exámenes:
– “¡Bah! Está chupado dice”.
Yo recuerdo su último suspenso e intento controlar mis ganas de matarlo… Se inicia entonces una batalla dialéctica en la que Lucas despliega mil razonamientos para su 4, intentando que los árboles no me dejen ver el bosque. “¡Madre mía, si usara toda esta capacidad en estudiar, tendríamos el sobresaliente asegurado!”, pienso yo.
Tercera escena del día: Instagram, sus “likes” y sus poderosos comentarios. Siempre tuve claro que si les dejaba crearse la cuenta sería a condición de poder seguirles. Y así lo hacen, pero de aquella manera:
– “Mamá, no me comentes las fotos. Las cosas que pones son de madre. Nadie usa ese emoticono del beso con la cara sonriente”.
Y yo pienso: ¿Seré tan ridícula como me presentan?
Y es que, desde que Lucas y Claudia han puesto un pie en la adolescencia, no hago otra cosa que vivir en un estado de alerta y sorpresa. Soy consciente de que la adolescencia es un momento de crisis normal y deseable. Soy consciente del tremendo trabajo que ello supone: los cambios en la relación con los padres (pasamos de ser dioses cuando son niños a ser unos parias desfasados en la adolescencia). Soy consciente del shock que supone para mis hijos ver cómo sus cuerpos cambian, cómo les invaden los granos, se les alargan los brazos y las piernas, sus narices se desproporcionan como la que describía Quevedo en su coetáneo Góngora… Sé que mis hijos han de encontrarse a sí mismos, para lo cual han de alejarse de mí y utilizarme como contramodelo hasta encontrar su propia identidad.
Y recuerdo las palabras de mi sabio profesor Hugo Bleichmar: “La adolescencia es como un combate de boxeo; los hijos son un púgil mientras que a los padres les toca ser el púgil rival y sostener las cuerdas del ring al mismo tiempo”.
Y en ello estamos. Mientras sostengo las cuerdas, pienso que esto es una gripe pasajera. Confío en que Claudia y Lucas tienen una sólida base y se encontrarán a sí mismos en unos añitos de nada. Y rezo cada día para que, cuando lo hagan, allí estemos su padre y yo riéndonos con ellos y dando gracias al Cielo por haber superado esta prueba. Como tantos han hecho antes y seguirán haciendo en el futuro.
Fuente: Boletín Salesiano


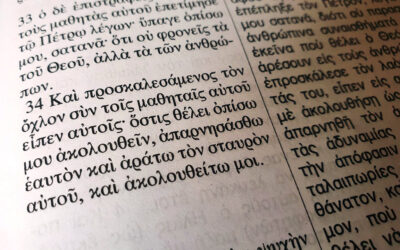


0 comentarios